
Santiago Hoyos
Escritor
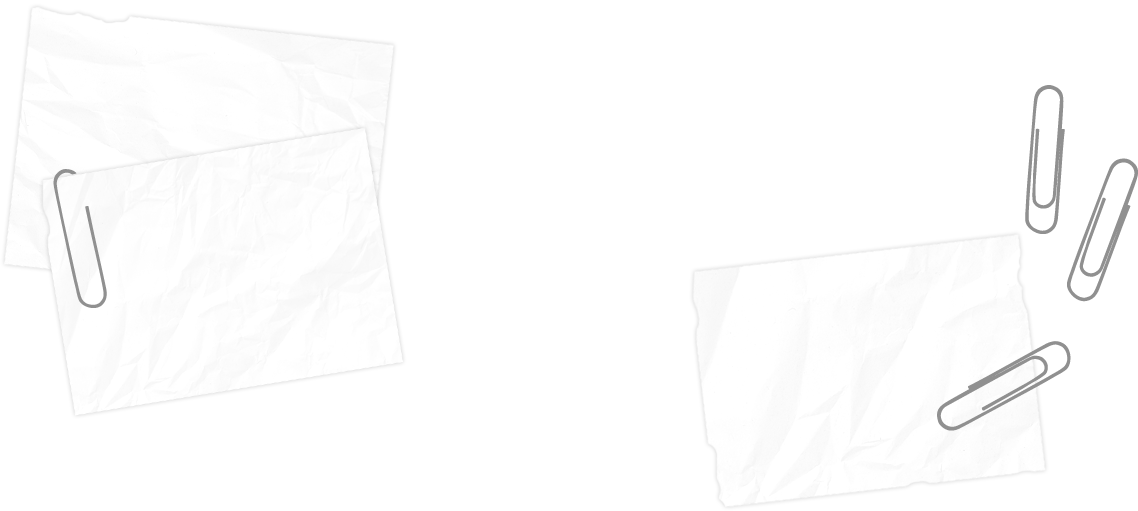
Cobra - Capítulo uno
Chakabéy el Huraño prefería cargar un bulto de piedras que pasar por el cementerio los jueves, pero no podía evitarlo. Cada vez que veía las viejas lápidas ocultas entre los alhagis o entre los ajenjos secos, prestaba atención al más mínimo crujido, le temblaban las rodillas de miedo animal y sudaba a chorros por su frente arrugada. Pero él no era el único que reaccionaba así en esas regiones: el miedo a los muertos se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, y por eso no había ningún poder en este mundo bajo la luna suficientemente poderoso para disiparlo.
Nadie podía decir cuándo fue la primera vez que aquel miedo se apoderó de la mente humana. Diversas leyendas explican su origen, cada una a su manera, pero casi todas coinciden en que el miedo nunca tuvo un comienzo ni un final. Las razones de por qué surgió varían considerablemente. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la gente superaba en madurez a la de hoy, ocurrió una historia que todavía se recuerda en nuestros días. Todo empezó un jueves a media noche, en un pueblo remoto y sumergido en la densa oscuridad asiática, en medio de una violenta discusión. Algunos hombres acalorados por su carácter y por el vino que acompañaba a una opulenta comida, empezaron a discutir acerca de cuál de ellos era el luchador más templado y valiente, aunque todos se asustaban de probarlo de inmediato. Después de un rato, sus presunciones de coraje se habían vuelto tan pedantes que ya ninguno las creía. Entonces intervino un hombre que permanecía sentado en silencio: “¡Yo puedo ir al cementerio ahora mismo!”. Todos se sorprendieron: ¡tenía que estar loco! Lentamente, los luchadores recuperaron la calma y le entregaron al hombre una daga de dos filos. “¡Si la clavas en la tumba del santo mártir, te haremos el hombre más valiente de toda la región!”, le prometieron.
Aquel temerario, seguro de que ningún otro se atrevía a acercarse a las viejas tumbas a media noche, e impulsado por su propio reto, respondió con una sonrisa arrogante y caminó resuelto en dirección al cementerio. Sin embargo, esa idea extendida de que los muertos acostumbran a salirse del sepulcro en las noches sin luna, justo antes de que empiece el viernes, era un pensamiento del cual no podía deshacerse por más que lo intentara. ¿Quién no sabía que no se debe andar libremente por los caminos del cementerio durante las noches sombrías como si fueran callecitas de pueblo? El temerario se convenció rápido de ello al tropezar con las piedras y los montículos en las tinieblas. ¿Y dónde quedó el fresco valor que había mostrado hacía un rato? Pero al menos no volvió sobre sus pasos, sino que cojeó lejos, hasta donde justo yacía la tumba; y cuando llegó por fin, desapareció su última pizca de coraje. Dio la vuelta rápido, y sin ver dónde la clavaba, enterró la daga en el antiguo túmulo; quería irse, pero alguien lo agarró violentamente de la cola del abrigo. “¡No me deja ir!”, fue su último pensamiento, antes de que el espíritu abandonara su cuerpo para siempre…
Los amigos, que en vano esperaban sentados al temerario toda la noche, bajaron al cementerio cuando empezó a amanecer. Allá lo encontraron muerto, abrazado a la antigua tumba. La daga, enterrada hasta la empuñadura en el duro montículo, se había clavado en la cola de su abrigo.
Aquellos que le prestan atención a este relato se espantan por él; quienes no creen, pues no se preocupan. Pero en esas regiones todos los que pasan por un cementerio, buscan dejar atrás los siniestros caminos lo antes posible antes de que desaparezca la luz del día. Chakabéy el Huraño, del pueblo de Charva, podía bien contarse entre ese primer tipo de personas… aunque tal afirmación no sea del todo cierta. Él le temía y no le temía al cementerio al mismo tiempo. A veces pensaba que todo lo que se decía sobre éste era tan ridículo, que de pura obstinación se echaba a pasar el rato entre las tumbas. El apodo de “Huraño”, que se atascaba como un cardo a su espalda, lo recibió probablemente porque había pasado por la vida como un alma en pena y nunca buscaba a la gente, sino, al contrario, prefería el aislamiento y la penumbra. Nadie le agradaba, y ni siquiera intentaba caerles bien por razones obvias. ¿Por qué alguien que se siente a gusto en la morada de los muertos debería ir a buscar compañía en la morada de los vivos? El Huraño era un alma confundida que ni siquiera se entendía a sí mismo. Por alguna razón creía que un día su destino debía tomar un nuevo rumbo…
Sin embargo, y a pesar de todas las leyendas, allá estaba Chakabéy el Huraño, cada jueves en la noche, con o en contra de su voluntad; en Gyzganlí: el cementerio cubierto de espinas secas. Como si buscara algo que sólo él podía sentir, allá donde otros se asustaban de dar un sólo paso a la hora inapropiada, una fuerza irresistible lo empujaba justo en la noche a andar por la necrópolis. Por muchos años intentó obligarse a cruzarlo mientras fuera de día, pero nunca lo logró. Cada vez se retrasaba y se quedaba bien solo en medio del yermo. Cuando el resto del mundo se hundía en una tranquilidad misteriosa e inconstante, él ya estaba en el lugar.
Pero no era tan idiota como muchos pensaban. Él sabía mejor que nadie que los paseos solitarios en la oscuridad del cementerio nunca llevan a nada bueno. Los aldeanos jamás perdían una oportunidad para chismosear sobre este asunto: “tarde o temprano, el Huraño va a encontrar lo que se está buscando”, decían. Y la gente sabía de lo que hablaba. No eran palabras huecas. Los cuentos sobre muertos que se levantan de sus tumbas, y que vagan por los alrededores los jueves a media noche, eran bastante antiguos como para no ser creídos. No, ¡es por algo que la gente dice que los muertos se sienten estrechos bajo la tierra en esas noches!
En esas regiones, los jueves son la jornada más corta en el mercado. Los aldeanos, en vísperas del medio día, se reúnen en la plaza de la ciudad más cercana para negociar ganado, y otros bienes. E hiciera buen o mal clima, el Huraño debía ir allá necesaria e incondicionalmente. Aunque no era fácil encontrar a alguien que afirmara haberlo visto vendiendo ovejas en el pequeño bazar, ni mucho menos pastorear una que haya comprado allá. Tampoco había mucha gente que lo hubiera visto interesado por la bárbara cantidad de chécheres que ofrecen los barbudos comerciantes. Pero se podía encontrar, al menos de vez en cuando, a alguien que lo viera preguntar por el precio de alguna baratija, o incluso que él mismo le hubiera ofrecido algo que sacara de los bolsillos de su abrigo... ¿Pero qué? Algunos creían haberlo visto vender cuerdas en la plaza del bazar, cuerdas que él mismo había enrollado allí (¡se afirmaba que era un gran maestro en este arte manual!). También creyeron verlo vendiendo tabaco, pero eran habladurías, al parecer… porque hasta entonces nadie había disfrutado de ese tabaco que vendía el Huraño, ni tampoco nadie se había ahorcado con sus cuerdas.
Cuando regresaba del bazar, el Huraño solía tomar un poco de pan, sentarse en su mula y salir a cargar su carreta de hierba para el ganado. Esto ya era una costumbre, una costumbre de muchos años. Era un largo trayecto el que debía recorrer por el suelo arenoso, por la desembocadura del río. De ida y de regreso, debía pasar por el cementerio Gyzganlí. El Huraño acostumbraba irse mientras era de día y regresar a su hogar cuando ya estaba oscuro; y como tenía tantos animales qué alimentar, solía llegar todavía más tarde a su casa. Le asustaba la idea de cabalgar solo, pero el Huraño no aceptaba compañeros por ningún motivo. Prefería mil veces hundir el alma en su helado terror que revelar el lugar donde encontraba pastos tan jugosos, y dejar de ser el dueño exclusivo de aquellos suelos verdes. Justo allá se despertaban los pensamientos más secretos, y los sentimientos más vivos se abrían paso por las esquinas más lóbregas de su ser. Y cada vez que él volvía a casa mientras ya estaba oscuro, lo hacía con el corazón en la garganta. Se sentía completamente vacío, creía morirse para después resucitar... Pero cuando se acercaba el jueves, era como si olvidara todo y de nuevo lo atrajera y emocionara el camino que cruza el cementerio.
Desde hace tiempos hay muchos rumores en torno al camposanto de Charva. Unos más horribles que otros. Le producen escalofríos a la gente, y los asusta de sacar las narices de sus casas. Pero el Huraño ya estaba harto de esos rumores. Cuando veía las tumbas, cubiertas por espinas como garras de hierro, se llenaba de una desolada aflicción que terminaba apoderándose de él. Alrededor todo era negro y no había un alma, ni el más mínimo sonido. Bueno, sí… algunos débiles y ambiguos que penetraban esa negrura. Un silbido ligero, un leve gemido deslizándose en torno al viajero nocturno, que entonces se volvía un espeluznante aullido fantasmal, y luego todo se callaba... Y se escuchaban nuevos sonidos... ¿Era la voz de quién entre los arbustos? ¿Quizás la risa de los chacales?
Esa noche no había nadie a quien el Huraño amara más que a su propia mula:
-¡Arre! ¡Arre! ¡Desearía que estuvieras muerta, buena para nada!- la acosaba.
¿Pero quién puede someter la terquedad de una mula sólo con maldiciones? Ella no tenía ninguna prisa. ¿Por qué tendría que apresurarse? Ella empujaba y empujaba el carro de dos ruedas, ni más rápido ni más despacio que de costumbre. Estaba cansada, porque ¿quién se acordaría de que incluso la mula era un ser vivo? ¿Y qué haría Chakabéy si el carro estuviera cargado de más hierba de la que su mula pudiera arrastrar? Era un amo codicioso el Huraño. Todo el pueblo lo sabía, pero no había quien se inclinara ante él, excepto la mula gris. El resto de la gente sólo podía chismosear sobre el tema. ¡Santo Dios! ¿Son de verdad las mulas tan humanamente infelices? ¡Pueden serlo, evidentemente…! Encima de la pesada carreta estaba el Huraño, entronizado, saludable, y todo lo debía jalar la pobre mulita. Él era ancho de espaldas, de esqueleto fuerte y una cara plana de grandes pómulos. Debajo de sus ojos bizcos se abría el agujero ovalado de su boca, y tanto en verano como en invierno, llevaba en su cabeza un sombrero de piel de oveja. Él era negro como una nube de tormenta. Sólo sabe Dios por qué no nació etíope. ¡Qué tan adecuado era el nombre de su padre: Gara, el Negro! Daba en el clavo. ¿De qué otra manera debería llamarse alguien completamente inútil para sus vecinos, fuera en la alegría o en la tristeza? ¿Era esa la razón por la cual sus hijos no tenían novias, ni sus hijas prometidos, y en vez de eso envejecieran en casa de sus padres? Ellos asustaban al resto de aldeanos. No eran personas, eran magos y brujos que escondían crueldades y terribles secretos dentro de su hogar para el resto del mundo... Pero así como uno se acostumbra a todo, el pueblo se acostumbró con el tiempo a las curiosidades del Huraño. ¿Era Chakabéy un huraño? ¡¿A quién le importaba?! Sin él era más fácil respirar. La gente probablemente se preocuparía si alguno de estos marginados voluntarios fuera a fiestas o a funerales por cuenta propia. Tendrían malas sospechas: “¿Sería eso un mal presagio?”. “¿Qué estaría buscando?”. Aunque en realidad sólo buscaría comer bien a costa de otros, beberse un buen té; y mientras tanto, observar con cuidado alrededor… como si tuviera miedo de que lo pillaran robando. Permanecería callado, sólo por parecer taciturno, saldría de viaje, y seguiría su camino en silencio, como una bestia muda.
El Huraño jalaba las riendas e interrumpía a su mula. Se detenía por un momento, y veía el refugio de los muertos en el tenebroso horizonte antes de azuzar de nuevo al animal:
-¡Arre, carajo! ¡Acelera!
Ni siquiera los vecinos más cercanos del Huraño podían decir que lo entendían. “Dios lo conoce, sabe cómo es”, solían responder a todas las preguntas respecto a él. ¿Y es que cómo podrían saber algo de un vecino que nunca saludaba a otro, o que alguna vez se tomara el té de la tarde junto a los demás a las sombras de las vides? ¿Deberían escuchar los chismes? ¿Qué sacaban de ello? Al Huraño no le importaban realmente estas charlas, e ignoraba el hecho de que las personas se asustaran por él. Vivía muy ocupado en la constante y oscura espera del gran evento de su vida; y permanecía atento a cualquier crujido, temeroso de perder la señal que anunciara la pronta llegada del momento -aunque ni él mismo supiera quién podría darle esta señal, ni mucho menos de dónde-. Por extraño que parezca, no había nadie en el pueblo que conociera la obsesión de su vecino.
-¡Arre!
El látigo aulló y azotó la espalda de la mula. El quejido de las ruedas sin lubricar sofocaba el de los insectos en la hierba, pero no la fuerte risa de los chacales del cementerio. ¿O serían los muertos jugándole diabluras? ¡Una vez más lo engañaba su codicia! ¿Por qué había recogido hierba hasta que estuviera tan oscuro? ¡Y esa maldita mula que apenas se movía! La preocupación hervía en su interior… algo malo apuñalaba su alma.
-¡Arre! ¡Perezosa! ¡Mueve ese culo de una vez!
El camino estaba más negro que nunca. ¿Qué hora era? Esa forma de comportarse era muy extraña en la mula, que parecía haberse transformado. ¿Podría llegar a tiempo a su casa, a media noche? El tiempo, que siempre sigue sus propias leyes, no podía obedecerle al Huraño.
Chakabéy se veía tenso en la oscuridad, como buscando ayuda.
-¡Arre!
Un latigazo se encontró de nuevo con el lomo de la mula.
-¡Idiota! ¡Dios me está castigando por mis pecados contigo!
La mula se volvió hacia él, descontenta, apuntando el hocico contra su amo. Cuando sus miradas se encontraron, el Huraño notó con extrañeza que los ojos del animal mostraban una incomprensible sagacidad a esa hora inconveniente. Miraba ansioso hacia los lados, hacia la mula; se estiraba un poco y escuchaba. ¿Por qué se había callado el chirriar de los insectos? ¿Dónde estaban los malditos chacales? Las preocupaciones mudas crecían en su alma y le quitaban el aliento.
-¡Arre! ¡Te voy a dar una tunda…!
¿Pero qué puede hacer un látigo frente a una mula lenta? El animal sigue en la misma parsimonia, y el látigo no hace más que alimentar su obstinación. El rechinar de las ruedas de la vieja carreta pasaba cortando la noche. Reinaba la negrura, pero no un completo silencio: por aquí o por allá se oía de vez en cuando -aunque muy rara vez- bien una risa, bien un sollozo... Como la espera impaciente de algún tipo de transformación. Sí… si el Huraño se retrasara más, no podría librarse de un ineludible encuentro con los histéricos chacales, o con las hienas que curioseaban alrededor de todo, eternamente famélicas.
-¡Arre! ¡Arre!
Ahora veía el cementerio Gyzganlí. Al Huraño le era más o menos familiar su historia. ¿Por qué le llamaban antiguo a un lugar que albergaba personas de un tiempo no tan lejano? Aún había quienes recordaban la ciudad que yacía donde ahora está el cementerio. Aún se podían encontrar tiestos de barro y de otras clases por ahí. Por muchos años, los comisarios rojos, con chaquetas de cuero y revólveres Nagant al cinto tenían la mala costumbre de visitarla. Les prometían a todos sus habitantes una vida feliz; los llevaban de viaje en largas filas hasta una distante y desconocida Siberia. Por alguna razón se les olvidaba traerlos de regreso. Los huesos de aquellos que se resistieron a seguir el radiante futuro siguen todavía allí, y se blanquean en donde sobresalen de la arena que levanta el roce del viento. Parecen sonreírles a los que se fueron hacia el futuro luminoso, gozando del descanso eterno en la madre patria. De todas formas, actualmente no se puede encontrar un pueblo en esas regiones donde la gente no viva “feliz”. Quizás no tan “feliz” como los comisarios habían prometido, pero sí un poco mejor que allá en la fría distancia... Ahora ya no hay cercas, ni palomas posándose en ellas. Aquel sitio se volvió el hogar de lúgubres búhos, y de cuervos de patas negras que escrutan a quienes pasan por el cementerio Gyzlanlí, preguntándoles qué tan lejos piensan llegar. Por el camino cuelgan ramas espinosas, como garras de animal, que buscan rasguñar la cara de los extraños caminantes -especialmente en la noche- como para exigir de ellos una forzada confesión.
-¡Arre, bestia asquerosa!
Como se debilitaban los azotes, la mula pensó que ya estaban cerca del cementerio y que finalmente habían llegado. Solemnemente, se limpió las fosas nasales y se echó hacia adelante, casi sin mover las patas. Era como si disfrutara de su propia lentitud. El Huraño, mientras tanto, miraba a la izquierda, a la derecha, vigilando ambos lados. Los dos eran peligrosos. En uno estaba la morada de los muertos, y en el otro, la selva de espinas.
-¡Arre, mula estúpida!
Hasta ahora, nadie se había topado con el Huraño más de dos veces por ese camino. Decían que un aldeano honesto debía tener cuidado de este tipo de encuentros.
-¡Arre, arre!
Cuando pasaron lo que él consideraba el trecho más peligroso, justo en la mitad del cementerio, donde los bordes del camino sobresalen por encima de éste, el Huraño dejó de observar a ambos los lados y fijó la mirada en las marcas de la arena, apenas discernibles en la penumbra. Sacudió el látigo hacia la mula y dejó a su lado una herramienta más eficaz para solucionar cualquier eventualidad: una cadena dispuesta a crujir en sus manos tan pronto fuera necesario. Cuando el único pasajero del carro, agotado por su propia cobardía, ya comenzaba a imaginar que no era la mula sino él mismo quien tiraba el equipaje, soltó un suspiro de alivio al dejar atrás el cementerio Gyzganlí.
Pero justamente cuando el amo recuperó su equilibrio -e incluso la calma, podría decirse-, pasó lo contrario con la mula. Sin razón aparente, el animal arrancó a correr, lanzándose de un lado al otro en un intento por deshacerse del carro, resoplando fuerte por sus amplias fosas nasales. El carro sobrecargado se balanceaba, la mula se detenía, se paraba en dos patas. El Huraño, quien dejaba ir su mirada por el camino, quiso entender lo que asustaba al animal.
¡Y he aquí que en medio del camino había un corderito! ¡El más blanco que uno pudiera imaginar! “Oh, jo, jo…”, fue lo único que el asustado y sorprendido dueño del carro exclamó al verlo. ¿Qué era eso? ¡¿Y de dónde vino?! En medio del camino, en el desierto, y de noche: ¡un corderito! Al Huraño casi se le salen los ojos. ¿Hacia dónde debía seguir? ¿Hacia adelante…? ¿Hacia atrás…? ¡Pero hacia atrás quedaba el cementerio que acababa de pasar! Y él debía ir a casa, hacia adelante, no conocía otro camino. ¿Y el cordero? ¿Cómo llegó ahí? La situación lo perturbaba.
El Huraño dobló todo su cuerpo hacia adelante, se restregó duro los ojos con los puños y observó su hallazgo. No, no era un fantasma: era un corderito de verdad. El pelaje tan rizado como si alguien se lo hubiera enroscado a propósito; tan blanco que resplandecía con luz propia…
Cuando el miedo se apaciguó poco a poco, el Huraño sacudió a la mula con el látigo:
-¡Arre!
Pero ella ni siquiera dio un pasito hacia adelante, sino que se tiró hacia atrás, dio la vuelta y empezó a quejarse en un nuevo intento de soltarse del carro. Entonces el cráneo de la mula testaruda saboreó la cadena de acero.
-¡Que te muevas, pendeja, te digo!
El corderito dio un berrido quejoso: “¡beeeeeeee!”, y las dudas del Huraño se disiparon mucho más. Buscó el rastro fresco de algún rebaño de ovejas, y encontró lo que parecían ser excrementos.
-¡Beeeeeee!
El Huraño no pudo resistir más su curiosidad, y empezó a bajarse cuidadosamente del carro, sin ver nada en la completa oscuridad del cementerio. Se apoyó en los ejes y deliberó un par de veces. Sacudió sus piernas, se acercó furtivamente hacia su hallazgo y se inclinó. “Dios mío, ¡pero si es blanquito, como la nieve!”, susurró.
¡Era un milagro! Si no lo agarraba ahora, seguro alguien lo encontraría y se lo llevaría al amanecer. ¡Un tesoro así no se queda mucho rato en un camino por la noche sin que nadie se lo lleve de inmediato!
El Huraño tan pronto se encontró con los ojitos asombrosamente conmovedores y simpáticos del cordero, terminó por suprimir la última pizca de sus dudas. No se opuso más a su codicia natural, tomó el cordero en sus brazos y lo cargó en el carro.
-¡Arre! ¡Mueve ese miserable trasero tuyo! ¿O me vas a dar más lidia?- dijo, y cargó de nuevo contra el animal.
¡¿Pero qué le pasaba a esa mula sinvergüenza?! ¡De repente se echó a correr a toda velocidad! Corría como si se le hubiera sentado el diablo en la espalda. Chakabéy se sintió más cómodo y empezó a razonar consigo mismo: “No fue una casualidad que yo hubiera sentido por la mañana que algo iba a suceder hoy... Este era mi día de suerte. De verdad: cuando Dios quiere recompensar a su esclavo, Él lo hace”.
Si el Huraño alguna vez intentó cantar en su vida fue esa noche, pero nunca lo había intentado y no pudo hacerlo. Se regocijaba sólo con mascullar algún sonido amorfo mientras acariciaba tiernamente al corderito que llevaba. “¡Qué pelo más suave! Sí... Una oveja abandonada siempre es más fértil que las demás… A propósito, ¿será un carnero o una oveja?”.
Estiró la mano por la ingle del animal, y le pareció que el corderito abandonado se veía confundido al sentir la mano del Huraño escarbándole torpemente en la entrepierna.
-Hey, jefe- se rió el cordero, con voz humana -¿se parece al tuyo?
El Huraño se demoró en comprender lo que acababa de ocurrir. Como no creía lo que escuchaban sus oídos, miró alrededor, preguntándose si había sido una persona quien le había hablado:
-¿Perdón?
Entonces el cordero, estirando sus labios desdeñosos aclaró sin pena:
-¿Estás sordo… o qué? Te pregunté si el tuyo se parece al mío.
Cuando el Huraño se dio cuenta de que no hablaba con un ser humano sino con un corderito, perdió el habla. Se le erizaron los pelos de la cabeza. Le temblaban hasta los risos del sombrero. Si no estuviera apoyado en el asiento del carro, apenas se habría mantenido en posición vertical. Al mismo tiempo oyó a su espalda el horrible ruido de un golpe, lanzado con una fuerza tremenda en las tinieblas que envolvían al cementerio… Pero el cordero sólo movió las orejas, como si no fuera nada del otro mundo. Se acercó al hombre, lo miró fijamente con sus ojitos encantadores y continuó, desvergonzado:
-¿Entonces qué, jefe? ¿Vamos a comparar quién lo tiene más grande? ¿Lo medimos? ¿Por qué tan callado? ¿Se te olvidó hablar?
Sus ojitos humanoides perforaban los del Huraño. Las fisuras de los párpados, brillando como pequeños e indescriptibles cristales de hielo, lo hacían sentir calor y frío al mismo tiempo. El horrible corderito abandonado era insolente. Se frotaba contra el cochero rezagado de un lado al otro, y no estando satisfecho con esto, estiró hacia el frente su nariz húmeda contra la cara del Huraño. Su aliento cálido lo golpeó, sintió la humedad de su saliva cuando sollozó en su oreja con una voz ronca y sensual:
-En serio, jefe, ¿el mío es más chiquito que el tuyo? ¡Beeeee…!
El Huraño lanzó con asco al cordero de la carreta. Con un grito desgarrador comenzó a golpear furioso a la mula, como si fuera el mismo Satanás:
-¡Arre! ¡Arreee!
Agotado por un miedo mortal, el Huraño no pudo soportarlo más. Chakabéy no se podía deshacer de un nudo en la garganta, que en realidad sentía como una piedra, y sólo podía expulsar gemidos de perro y aullidos de angustia, que de cuando en cuando se volvían gritos de histeria, testigos de su máxima desesperación. En medio de semejantes berridos llegó hasta el pueblo. Los que no dormían a esa hora, oyeron el ruido afilado de las ruedas del carro, acompañado de espantosos y estridentes bramidos humanos: una música diabólica en verdad. El pueblo que se hundía en las densas tinieblas se despertó con susto…
-¡Arre! ¡Arre! ¡Arreee!
Los aldeanos cuentan que un cordero blanco persiguió al Huraño hasta su casa. Alguien incluso lo escuchó de su mismísima boca infeliz, pero nadie supo con certeza quiénes fueron los testigos oculares del pueblo de Charva. Así es como siempre se recuerdan los hechos antiguos: todos creen saberlo todo al respecto, pero sólo se basan en rumores… Sea verdad o no, el chisme sigue rondando por todas partes, y siempre está presente en la actualidad.
Desde ese día, el Huraño se encerró en sí mismo por completo. Se dejó de mostrar entre la multitud, y ellos lo evitaron más que nunca. Para su consternación, descubrieron que en los ojos del Huraño no quedaba una sola chispa de humanidad, y cuando se cruzaban con él, miraban rápido a otro lado y se iban por otro camino, preguntándose si Dios, o algún otro, lo estaba usando a él para poner a prueba su paciencia y fidelidad.