
Santiago Hoyos
Escritor
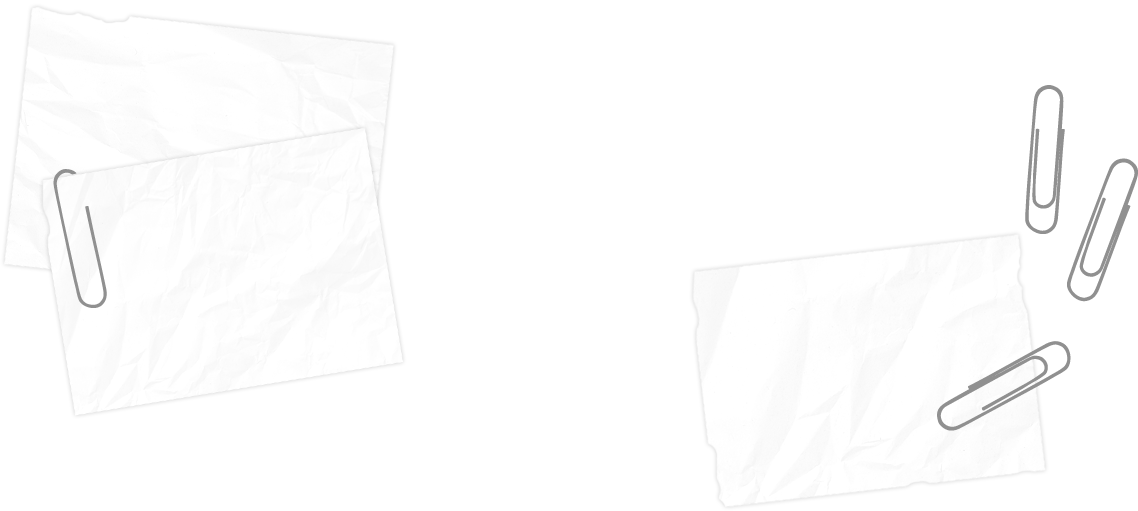
El laberinto de los sonámbulos - capítulo de muestra
Despierta tú que duermes,
levántate de entre los muertos
y te iluminará Cristo.
Efesios 5: 14
1
Un niño mirándose al espejo; de pie sobre la taza del inodoro para alcanzar a verse el cuerpo entero. Ha estado ahí desde hace un rato, parado frente a su reflejo, antes de meterse a la ducha como todos los días. La mirada de enormes ojitos negros, dándole vueltas y vueltas a la cara color de avena, se ve extrañada como la de alguien que perdió la memoria y de pronto empieza a recordar.
Me reconozco. Mi cabeza en forma de huevo, los labios gordos, las mejillas creciendo hacia arriba. El pelo liso y negro como el de una mula sin motilar. Mi nariz torcida. Mi cara de imbécil. Vuelvo a una pregunta que no puedo responder; una que lastima una parte de mí que no encuentro. No sé de dónde salió, pero se me hace igual de insoportable que escuchar cómo gotea la llave del agua a medio cerrar. Busco entrar al otro lado de esos ojos que me miran y saber quién soy. ¿Quién es ese que está ahí, y por qué es mi reflejo?
¿Yo por qué soy yo?
Espero a que se caliente el chorro helado que me termina de sacar del sueño. Saco la lengua, me estiro la piel, muestro los dientes, muevo la cabeza como si no entendiera nada. A veces se me hace tan real ese otro que me está mirando y me hace muecas, que me dan ganas de tocarlo con la frente. Inclino mi cabeza hacia adelante, hasta chocar con la barrera invisible y fría que se empaña alrededor de mi nariz. ¡Qué sensación tan extraña esta de pensar en que uno está vivo…! Se riega como el vapor por el espejo del baño; no la puedo agarrar, pero siento que me moja, como si pasara mis manos por el vidrio y viera mi cara otra vez.
Tocan la puerta.
–¡Pablo, bañáte rápido que nos va a dejar el bus!– chilla mi hermano.
Parpadeo, entro a la ducha. Le doy toda la vuelta al grifo y dejo que me pegue el agua en el pecho. Y la pregunta, ahí, al otro lado de esa ventana que miro, me mira y me espera, como una gota repetida, saliendo de una llave medio abierta y que tengo que cerrar.
***
El horario de colegio empieza a las ocho de la mañana. Cada día, de lunes a viernes, los estudiantes de primaria y bachillerato se forman a lo largo de las canchas de voleibol por orden de estatura como un ejército de juguete. El coordinador de disciplina, un viejo con cara de bulldog, que huele a ambientador de carro y que siempre habla con una babita pegada a los labios, camina despacio de un lado al otro, mirando hacia abajo, como buscando las palabras en el suelo. Las manos en su espalda, sosteniendo la cartilla del rosario y una camándula, con la que hace la cuenta de las avemarías que rezamos antes de empezar.
–Todos debemos obedecer…– dice, y se aclara la garganta. –… haciendo a un lado todos esos pensamientos inútiles. Mostrarnos tristes, perezosos o cuestionar la autoridad a quienes les debemos obediencia es una pérdida. Pero no es culpa de nadie. Siempre hay que castigar la desobediencia, pero nadie tiene la culpa de no ser perfecto… así nos esforcemos en serlo e inculcarlo aquí. La obediencia y la disciplina son frutos del amor. Ojo, eso no lo digo yo: está en la Biblia, cuando nuestro Señor cuenta cómo un padre les encomienda la misma tarea a sus dos hijos. Y era difícil, sí, pero obedecieron a su padre porque lo amaban, sin cuestionar su autoridad. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? Nada de eso. Hay cosas que son, y punto; y obedecerlas es un acto de amor. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de ellas?
Nadie responde.
La mañana gris cae desde las nubes como una fría llovizna. Todos lo oímos hablar desde el silencio obligatorio, medio despiertos, medio dormidos, como estatuas vivientes de carne.
–La obediencia a Dios, y a las personas en quien delega su autoridad… el sacerdote, los líderes políticos, los profesores, los padres de familia… siempre obedecemos a Dios.
La misma cantaleta diaria. En un momento me pierdo en sus palabras y me canso de ver la babita palpitante de sus labios. Estoy de pie en medio de una hilera. No soy muy alto, ni muy bajo, aunque tenga que pararme sobre la taza del inodoro para preguntarle enigmas al espejo. Por eso me ubican siempre en la mitad de la fila, al lado de Miguel, mi hermano mellizo. Estamos en el mismo grado y salón de clases. Aunque nacimos del mismo vientre con cinco minutos de diferencia y nos parecemos lo suficiente para confundir a un mal observador, somos dos polos opuestos en cuanto a personalidades se trata. Miguel es buen estudiante, perfeccionista, disciplinado, serio, ético, religioso… un hijo obediente, amigo de todos, un orgullo en la familia. Yo, el que señalan los profesores para que nadie se siente junto a él en el salón.
–¿En qué está pensando, señor Velásquez?– me pregunta el coordinador de disciplina. Alzo la cabeza y me quedo pálido, como el clima de la mañana.
–En nada, señor.
El viejo bulldog se planta a mi lado, hablando duro, como si lo mío tuviera que ver con todo el colegio.
–¿Puede repetir lo que yo estaba diciendo?
No respondo.
–¡No lo escucho …!
–No, señor.
–¡Aterrice! ¡Usted no está prestando atención, y esto parece que no le importa, pero debería grabarse estas palabras para el resto de su vida! ¡Si no es obediente y disciplinado como los demás, será un mediocre hasta el día en que se muera! ¿Me oye?
Todos se ríen. El viejo les hace y una señal con la mano para que se callen.
–Sí, señor...
–La clave es escuchar– continúa, sin quitarme el ojo. –Escuchar para entender el propósito y el sentido de las instrucciones que nos dan. ¿Y qué pasa si no se entienden? Señor Velásquez: si no se entienden, se preguntan. Muy bien, ya es tiempo de ir a clases…– dice, mirando el reloj dorado en su muñeca. –Espero que hayan aprendido la lección de hoy y que la puedan aplicar en este día que comienza. Mañana seguiremos hablando de lo mismo. ¡A discreción! ¡Atenciooón… firrr! ¡Meeedia vuelll! Posición de descanso. Feliz día, señores.
Un mediocre… ya me estoy acostumbrando a escuchar esa palabra. Sobre todo cuando me entregan el informe de calificaciones; o en medio de esos molestos periodos de tiempo entre los recreos que llamamos “clase”: instantes eternos para hacer dibujos en las últimas páginas del cuaderno… para pensar en el sentido de estar aquí.
Es clase de matemáticas y no tengo idea de lo que el profesor está explicando, para variar. Me entretengo dibujando un cadáver rodeado de buitres al que se le han comido los ojos, las orejas y la lengua. Lunes: clase de matemáticas de 8:45 a 9:30. Descanso de media hora. Clase de religión a las 12 del día. Una hora para almorzar. Clase de sociales. Clase de ciencias. Clase de español hasta las 3:45. Cada día de la semana es más o menos así… por treinta y dos semanas al año, por doce años de la vida. Una fábrica de obedientes burros que van a trabajar, hacerse viejos y morir.
Termino el dibujo y observo el salón: como en todos los del colegio, hay un crucifijo encima del tablero verde de tiza, firme como un clavo en una piedra. A un lado, el retrato de Simón Bolívar. Un cuadro de la Virgen María en la pared izquierda, más adornado y colorido, como si en el fondo le dieran más importancia a la Madre que al Hijo de Dios. Los casilleros azules en la parte de atrás, cubiertos por calcomanías porno al otro lado de las tapas. La puerta en la pared derecha, cerrada con seguro al iniciar la clase. Los escritorios de madera, alineados con las baldosas y a los que no les cabe un grafiti más. Las luces de neón colgando del techo, parpadeando zumbidos monótonos y cansados. Treinta estudiantes por curso, vistiendo el mismo uniforme azul, y el profesor explicando por qué dos y dos son cuatro. Dios mío… cada día de colegio es un castigo de prisión para mi alma, que quiere salir corriendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sé que vengo a estudiar, a que me expliquen el mundo, la vida, a que me digan cómo debo vivirla, lo que debo creer, lo que debo pensar, cómo debo hacerlo. Vengo a que me enseñen a decidir, a hablar, a mentir, a aparentar lo que sé y lo que creo que sé, pero que no entiendo. A ser como los demás. Un día se acabará el colegio, también iré a la universidad, me casaré, tendré hijos, viviré en mi propio apartamento, envejeceré y moriré como mis abuelos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no me enseñan algo más importante?
Mis compañeros de salón están concentrados y toman nota. Le hacen preguntas al profesor que me suenan a cantonés. Él responde en mandarín. Tienen esa cara que hace la gente cuando entiende algo y entonces le gusta. Y yo, que ya tengo el cerebro bloqueado de tanto pensar, me he vuelto un cavernícola para las matemáticas. Por eso no gano ningún examen, por eso mi padre me ayuda a estudiar y por eso me pega en la cabeza con el libro cada vez que me equivoco.
–¿Alguna duda?– pregunta el profesor.
Tengo ganas de que me explique la materia desde que dijo: “Buenos días, mi nombre es Juan Pérez y seré su profesor de matemáticas”.
Observo el cadáver que dibujé con la misma curiosidad con la que miro mi reflejo en el baño. El tipo de dibujo que me gusta hacer y mirar. Suena el timbre del recreo: el único momento de alegría en este antro de lugar. El único momento de libertad para hacer cualquier cosa… o casi cualquier cosa, lejos de la vista de los profesores.
Abro mi morral amarillo. Algún estúpido se robó mi comida. Todos corren hacia afuera como perros recién sueltos; y el ladrón, entre ellos. Maldita sea… nada qué hacer. Salgo a disfrutar mis treinta minutos de libertad. El sol brilla con ganas, y la brisa empuja las nubes del cielo como coches de bebé. Los eucaliptos altos y plantados por todo el colegio se ven mucho más verdes. Los pájaros cantan y brincan de una rama a otra, como si pasaran el tiempo jugando al escondite. Aparte de todo el ruido, del movimiento y los tumultos en las canchas de fútbol, se siente una paz deliciosa… esa paz que nos importa un carajo aquí en el colegio, y que desechamos por estar buscando las preocupaciones de los adultos que queremos ser. En lo que nos quieren convertir.
Camino hasta la cafetería, meto la mano al bolsillo y no encuentro una sola moneda. Hay una larga fila para comprar helado, chocolates, pasteles de pollo, papas fritas, mango biche con limón y sal… y yo, con hambre de perro fiero… Me paro como un idiota a observarlos en una esquina, esperando a ver si algún amigo pasa y me presta dinero. Pero hoy no es mi día.
Dos chicos esperan a la salida, estudiando a todos los que acaban de comprar. Son mayores que casi todos los que entran a gastarse la plata en chucherías. Uno es alto y flaco, como un insecto humanoide; el otro, rechoncho y bajito, como un cucarrón. Cada vez que encuentran a algún tonto con mala suerte, lo detienen en la puerta y no lo dejan salir.
–Dame plata– le exige el alto.
–No tengo más– protesta el niño tonto con mala suerte.
–Sí tenés– dice el gordo –te vimos comprando maní. Danos la devuelta.
–¡No! ¿Por qué?
–Si nos das plata, te defendemos.
–¿De quién?
–No sé– dice el alto, pasándose los dedos por su bigote de pelitos largos y delgados –del que te quiera levantar a golpes…
–Como nosotros– dice el gordo.
Patanes… ¿alguno de ellos sabe para qué está aquí?
–Hey, Pablo– me saluda alguien. Es Blas, el miserable, un chico de tercero que vive cerca de mi casa y se va en el mismo bus que yo.
–¿Me invita a una paleta?
Blas siempre le pide a la gente que lo inviten a paleta. Lo hace con ese tonito humilde de los mendigos, como buscando inspirar lástima.
–No, hermano, yo tampoco tengo plata.
–Pablito, sólo es una paleta… eso no vale nada…
–Hermano, ¿vos creés que si tuviera plata no estaría comiendo algo?
–Pues sí, ¿no?
–Si tuviera, te daría...
–Sí, sí…
Me cae bien el miserable. De verdad que siempre le doy plata para que se compre una paleta, no sólo porque se le ve el hambre en la cara, sino por ver el gusto con que se las come.
–Manada de bobos– dice un chico que nos oye hablar, mostrando un billete grande –yo tengo plata y compro lo que me da la gana.
Este es el colegio de la ciudad donde los padres matriculan a sus hijos para que se vuelvan mejores personas. Quiero arrebatarle el billete y rasgárselo en dos para ver qué hace. No. Si peleo otra vez esta semana me suspenden tres días y me va peor. Camino hasta la cancha de fútbol y me siento a ver a los que juegan como una montonera de jabalíes en celo.
–¿Puedo jugar?– le pregunto a uno de los arqueros, señalando a los demás.
–Yo no sé… pregúntele a los otros– responde, sin perder de vista al balón.
–¡No, no, ya estamos completos!– grita alguien.
Me siento al pie de un árbol y los veo jugar. Qué libertad ni qué nada. Ojalá se les vaya el balón al otro lado de las rejas y no puedan salir por él…
Entonces huele a ambientador de carros.
–Señor Velásquez– dice el coordinador de disciplina, prendiendo un cigarrillo con un fósforo que luego tira hacia el pasto de la cancha. –¿Jugando de suplente?
–Para variar.
Se sienta a mi lado y fuma, vigilando el juego.
–¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan malo el fútbol aquí en Colombia?
–Sí, señor, pero no sé por qué.
–A los equipos les falta orden, disciplina, entrega… No tienen toda su atención enfocada en ganar; sólo les preocupa clasificar y no perder. La gente le echa toda la culpa a la corrupción y a la falta de dinero, pero yo pienso que el problema principal es de actitud.
–Puede ser.
–No: así es. Señor Velásquez, usted tiene un problema de actitud– dice, tocándome el pecho con su dedo índice al decir “actitud”. ¿Y sabe por qué?
–No, señor.
–Porque tiene su atención dispersa en bobadas. ¿En qué piensa tanto, a ver?
Quién soy yo, yo por qué soy yo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué pasará después de la muerte, de dónde venimos, cómo se creó el mundo, por qué, para qué…
–Nada, en cómo voy a ganar las materias que llevo perdidas– respondo.
–Pablo, la única forma de que le vaya bien académicamente es que se tome en serio su rendimiento; que se meta en la cabeza que estudiar y aprender lo que aprende aquí es lo más importante, hombre– dice, puyándome en el pecho otra vez. –¡Si no se enfoca en lo importante, siempre será un mediocre! ¡No hay que pensar tanto!
El viejo bulldog tiene razón. No me gano nada con pensar y pensar hasta el dolor de cabeza, si lo único que hago es terminar más confundido. Asiento en silencio, como si estuviera disculpándome por algo.
–¿Se compromete con usted mismo a convertirse en buen estudiante y a dejar de pensar en los huevos del gallo?
–Sí señor.
–Entonces vaya a clase y empiece de una vez, que ya se acabó el descanso. ¡Hey, ustedes, los del fútbol! ¿Qué lenguaje es ese? Controlen esa lengua, ¡cerdos!
El coordinador apaga el cigarrillo en la suela del zapato y tira la colilla a la cancha. Creo que tiene razón. Me limpio las babitas que me dejó en la cara y le agradezco.
***
Después del recreo de media hora, demasiado corto para descansar y demasiado largo para no hacer nada, empieza la clase de religión: la única en la que no me duermo. Hace calor afuera y adentro se respira un aire pesado. Nos ponemos de pie cuando entra don Ezequiel, un hombre viejo y tranquilo que ha trabajado en el colegio por años. Es gordo y alto, de cabellos grises y de rostro martillado por el tiempo. Reza el padrenuestro y un ave maría, lo de siempre antes de empezar las clases. Lo hace con esa voz lenta y arrugada que tiene, como la de un papa. La gente lo llama “el anestesiólogo”, y con toda razón.
Todos nos sentamos, excepto él, quien no se mueve de sus dos baldosas blancas.
–En el principio, hizo Dios el cielo y la tierra…– lee en las páginas de una Biblia más vieja que sus manos. Casi todos se acomodan para dormir hasta la hora de almuerzo, y sólo unos pocos se esfuerzan para mantenerse activos: una guerra silenciosa de papelitos mojados con saliva, que se lanzan con cerbatanas de lapicero.
–… Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo; y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche; y fue la tarde y la mañana. Día primero.
¿No pensar tanto? Si me leen algo así, lo primero que me surge es una catarata de preguntas. ¡Lo primero que tengo que hacer es pensar! ¿Cómo me trago un cuento así, y ya?
–¿Qué había antes de eso?– lo interrumpo, incapaz de contenerme.
Don Ezequiel cierra el libro con cuidado, como para no dejar caer las hojas.
–Antes de eso no existía el tiempo. Así fue el comienzo de todo lo que existe.
–¿También de Dios?
–No– responde el viejo, como si hubiera respondido la misma pregunta por los siglos de los siglos –El Señor existe más allá del tiempo, más allá de todo espacio. Dios vive en la eternidad.
–¿Entonces Dios nunca nació?
–Así es.
–¿Por qué?
–Porque lo que dice la Escritura: Dios siempre estará y nunca nació. Es eterno.
Lo dice como si su trabajo consistiera en repetir lo que una vez le repitieron.
Algunos chicos parecen interesarse en lo que parece una conversación entre el profesor y yo, más que una clase de colegio. Me disparan un papelito mojado y me dan en la frente. Don Ezequiel abre la Biblia otra vez y sigue leyendo:
–Y dijo Dios: sea un firmamento en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas…
¿Eso es posible? ¿No nacer nunca? Todo se forma, existe y después se vuelve otra cosa, ¿cómo puede ser que algo nunca se forme ni deje de ser lo que es? Un mediocre, tal vez me vuelva un mediocre por pensar en estas cosas durante el resto del día, de todas las clases, aquí, en el bus del colegio, al lado de la ventana que mira a la calle… ¿pero cómo podría dejar de pensar en algo así?
Blas se sienta a mi lado en el bus. Tiene la boca untada de paleta y mugre. Duerme tranquilo, sin hacer la cara de mendigo que despierta pesares. Dios nunca nació. Las palabras pasan por mi cabeza como abejas alborotadas. Dios vive en la eternidad… Pffff… Me quedo en silencio durante todo el viaje hasta mi casa, la mano en la barbilla, con esa rabia que me da cuando una llave no me abre una cerradura nueva. El bus me deja en la entrada de mi edificio. Mi hermano Lucio se baja conmigo y Miguel abre la puerta. Subo las escaleras corriendo, lanzo lejos el morral amarillo y llego hasta el baño. Me paro sobre la taza del inodoro. El espejo se abre ante mí, ancho y altísimo, como una muralla. Miro mi reflejo con ganas de meterme en él, esperando a que me lleguen las respuestas, como si hicieran parte del sentido común. Pasa el tiempo y le escupo al vidrio todas las groserías que me sé; y la pregunta sigue ahí, taladrándome sin descanso, como un dolor de muelas:
–¿Quién soy yo?
***
Estoy soñando. He estado soñando toda la noche. A veces mis sueños son tan reales, que parezco vivir en otro mundo cuando duermo.
Camino hasta el baño y me miro al espejo. La piel suave y pálida está podrida y amarilla. El pelo oscuro se ve más largo. Los labios gordos están carcomidos y se pueden ver mis dientes sin encías. No tengo nariz, ni ojos, ni orejas, como un cadáver picoteado por los buitres. Estoy soñando.
–Pablo– me llama una voz gruesa. Viene de la cocina.
–Pablo…– me llama otra vez.
Pensaba que estaba solo en mi apartamento. Camino hacia el estudio, desde donde se ve la ventana de la cocina y me asomo: un enorme gato negro me está mirando. Los ojos como metales al rojo vivo. Se ríe con ganas. Salgo del estudio y corro a la cocina. El gato sigue burlándose de mí. Lo agarro de la cola y lo golpeo contra las paredes como una alfombra polvorienta. Se ríe a carcajadas, cada vez más fuertes mientras más lo golpeo.
–Pablo, Pablo, despertá– me dice Miguel. Me sacude el brazo y abro los ojos. –Ya es hora.
La luz que entra por la puerta me encandila. Siento un peso en el pecho, como si no hubiera descansado en toda la noche. Me levanto del camarote y busco una toalla para entrar a la ducha.
–Hoy me baño primero– gruñe Lucio, deteniéndome antes de entrar al baño –ayer te demoraste mucho.
Lucio, mi hermano mayor y la víctima favorita de mis bromas. Siempre me ha gustado adivinar lo que otros piensan para calcular las trampas que les preparo. Como sé que a Lucio le enfurece que lo espíen, abro la puerta del estudio cuando se encierra a ver televisión y espero hasta que se dé cuenta de que lo estoy mirando a través de la puerta ajustada. “¡Pablo!”, grita de rabia y me persigue corriendo como una vaca loca por todo el apartamento. Entro al baño, ajusto la puerta y espero a que entre: un libro pesado le cae en la cabeza y se muere de la ira por haber caído en una trampa. Huyo hacia el comedor. Me paro en un extremo de la mesa redonda para que Lucio no me pueda alcanzar. La risa me detiene, caigo al suelo y me arrastra del pelo por todo el apartamento.
–¡No más! ¡No más!– suplico, ahogado por la risa –vamos a molestar a la perra, ¿sí? No más, no más.
Lucio se incorpora, deja los golpes y sonríe malicioso. Es el tipo de persona que odia que lo fastidien, pero que goza fastidiando a los demás... Me levanto, camino hacia el cuarto, le hago una seña y corremos hacia Miguel. Está acostado en el camarote y lo agarramos.
–¡Niña! ¡Vení! ¡Traé las correas!– le grito a mi hermana. Ella, ni corta ni perezosa, entra corriendo a la habitación, trayendo un par de correas. Miguel ruge de la furia, se sacude, lanza patadas como una bestia.
–¡La perra! ¡La perra!– grita la niña.
Lo amarramos a las varillas del camarote y lo picamos con un palo para mover cortinas.
–¡Mirá, está furioso! ¡Parece una perra!
Cuando ya nos duele el cuerpo de tanta risa, Miguel revienta las correas y volamos hacia la mesa del comedor. Se va detrás de nosotros como un poseso y nos muele a golpes. Después no le dan ganas de hablar conmigo en todo el día, entonces me reconcilio con él para que no me devuelva la maldad. Como sé que nos reímos de las mismas tonterías, lo llamo para que vea algo que siempre lo hace reír.
–Pablo, ¿me compra un chocolate en la tienda?– me dice la niña.
–Si hace lo que yo le diga.
Ella asiente y le susurro un encargo al oído. Llamo a Miguel, caminamos los tres hacia el balcón, ella toma aire y grita hacia la calle:
–¡Yo no creo en Dios!
Nos agachamos y nos reímos mientras ella grita otras blasfemias.
Me gustaría que fuéramos igual de parecidos en el colegio; sobre todo en los momentos en que empiezan las pesadillas: la entrega del informe quincenal de calificaciones.
El director de grupo llama a cada estudiante por orden alfabético y le entrega a cada uno su respectiva cartilla color verde.
–¡Miguel Velásquez!
Mi hermano se levanta de la silla. Lee los resultados con toda la calma, como si confirmara lo que ya sabía, como si estuviera acostumbrado a ello. Lo observo desde aquí y siento vergüenza. Esa vergüenza mezclada con envidia que me sube por las tripas cuando me comparan con alguien; cuando me da miedo darme cuenta de lo que soy.
–¡Pablo Velásquez!
No quiero mirar. Ya sé que perdí todas las materias, excepto artes y religión. Sé que tengo que mostrarles el informe a mis padres, hacerlo firmar por ellos y devolvérselo al director de grupo al otro día. Sé que me darán muy duro porque mis calificaciones han sido las mismas todo el año. “Usted es un bueno para nada, aprenda de su hermano Miguel. ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Cuándo va a ser como los demás?”. Escucho las palabras en mi cabeza como recitando un poema de memoria. “Le voy a dar una tunda que le va a quitar las ganas de seguir vagando…”.
Miro por la ventana del salón y veo a un buitre dando vueltas en el cielo azul. No pertenezco a este mundo. ¿Qué estoy haciendo aquí?
–Bueno, todos para misa, señores– ordena el director de grupo, después de entregar todos los informes.
Algunos protestan.
–Muchachos, ya saben que tienen que ir. ¡Voy a revisar asistencia en el oratorio! ¡Y si alguno llega tarde, no lo dejo entrar!
Nos arreglamos el uniforme. La camiseta por dentro y un suéter oscuro para vernos más elegantes. Salimos del salón de clases y cruzamos el colegio hasta el oratorio: un elegante recinto donde se celebra una misa cada día de la semana. A mí me gusta entrar, sobre todo cuando está vacío. El aroma de las velas y de las flores recién cortadas, los vitrales de colores, el silencio, el aire frío… el perfume del incienso que baila hacia el techo… y esa tranquilidad, como una chimenea para calentar el alma.
Humedezco los dedos en la pila de agua bendita y me persigno. El director de grupo me ubica en un rincón para evitar que haga chistes durante la misa. Miguel se hace adelante, se arrodilla y empieza a rezar antes de que llegue el padre. La perra furibunda que amarramos a la cama es todo un angelito cuando se trata de Dios. Empieza la misa y un chico se sienta a mi lado. Es de un grado inferior al mío y su cara siempre me ha llamado la atención: se parece mucho a un ternero.
–Oíste– le digo –un amigo mío dice que tenés cara de ternero.
–¡Hey, estúpido, respetá…!– responde, con un empujón.
–¡Shht…!– le digo, señalando al cura que lee el evangelio:
–… Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán… cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán congregadas ante él todas las naciones. Él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de las cabras…
El chico con cara de ternero me pega un codazo en el hombro y se mueve a un lado. Yo lo intento agarrar de la camiseta y devolverle el codazo en su cara bovina, pero el director de grupo me detiene, agarrándome del cuello de la mía.
–Cállese y escuche– susurra entre dientes.
–… Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda – continúa el sacerdote –entonces dirá el Rey a los de su derecha: “vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo”… y dirá también a los de su izquierda: “apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles…”. Palabra del Señor.
–Gloria a ti, Señor Jesús– respondemos.
Terminada la misa, todos vamos al comedor del colegio y hacemos una larga fila para entrar. Debido a que hay muchos estudiantes y pocas mesas, un profesor cuida la entrada del gran salón y deja entrar a diez alumnos cada minuto.
–Esta ensalada sabe a caca– dice uno de los chicos de mi mesa.
Observo el almuerzo: carne dura y fría, arroz blanco y ensalada de remolacha hervida.
–Yo no me como esto– dice otro chico.
–Se lo tiene que comer. Se lo hacen comer.
El chico toma una cucharada y tira la ensalada al suelo. Los demás lo miran sorprendidos, se cuidan de que nadie esté mirando y hacen lo mismo, como chimpancés que imitan lo que ven. “Desperdiciar comida es un pecado, desperdiciar comida es un pecado, desperdiciar comida es un pecado”. Se levantan de la mesa, le muestran los platos vacíos al coordinador de disciplina y salen. Yo revuelvo la ensalada y suspiro. Huele amarga. No puedo con esto. Miro la ventana que da a un pequeño patio en el centro del salón. Miro la cuchara con remolacha. Miro al bulldog. Es un pecado, es un pecado, es un pecado... Como un poco y me dan ganas de vomitar. Tomo la cuchara con una mano, hago presión con la otra y catapulto la ensalada hacia la ventana. El golpe contra el vidrio llama la atención del coordinador de disciplina. El cristal estaba tan limpio que parecía una ventana abierta.
–¡Hey! ¿Qué está haciendo?
Me asusto. Todos me miran.
–¡Sí, usted, señor Velásquez! ¿Qué hizo?
Se acerca y nota la ensalada bajo la mesa.
–¿Es que nunca aprende nada? ¡Desperdiciar comida es un pecado grave! Ahora tendrá que limpiar este desastre y comerse el resto de la ensalada. Me sentaré aquí y no se irá hasta que termine, ¡¿me oye?!
¿Qué infiernos hago aquí?
Llego tarde a clase de artes. Tengo ganas de quebrar todas las ventanas del colegio con una catapulta que dispare remolachas. Toco la puerta y el profesor me deja entrar. Al profesor de artes le importa un bledo este tipo de cosas.
–¿Qué hay que hacer?– le pregunto a Jacobo, un compañero con quien no hablo mucho, pero que siempre me causa risa. Es frágil y bajito, con cara de parecerse a todo el mundo. Usa un par de tenis baratos y lleva un ridículo corte de cabello que parece hecho por su mamá. Me he reído de él desde que le dio diarrea en segundo grado, el profesor no lo dejó ir al baño y se hizo popó en los pantalones.
–Tenemos que dibujar caricaturas– responde, con su vocecita de yo no fui.
Esto es imposible… Sólo puede ser que el profesor olvidó preparar la clase. Después me castigará la suerte. Esto es porque perdí todas las materias y me van a dar rejo como a una mula terca. El profesor me da un papel en blanco y lápices de colores. Empiezo a dibujar. Se me ocurren mil ideas que pasan desde mi cabeza hasta el papel. Huelo ese perfume delicioso que desprende la vida cuando hacemos algo que nos gusta. Después de una hora que se va volando, el profesor toma la lista de estudiantes y revisa que hayamos hecho las historietas, sin preocuparse por el contenido de pipís y viejas empelotas que dibuja la mayoría. Le echo un vistazo a lo que hice y pulo cada cuadro, cada sombra, cada brillo.
–¿Qué dibujaste?– pregunta Jacobo, desde el pupitre del lado.
–Un superhéroe, ¿y vos?
–También: una colilla de tabaco que sopla fuego y cenizas.
–¿En serio? Mi superhéroe es un buñuelo radioactivo.
–¿Cómo se llama?
–B–13
–El mío se llamará T–17.
Un buen tipo, Jacobo.
El resto del día seguimos haciendo caricaturas en las clases: del profesor de matemáticas, que tiene cara de luna; del director de curso, que parece un lechoncito; el coordinador de disciplina y su cara de bulldog… don Ezequiel y su cara de tortuga, que nos sorprendió en clase de religión haciendo un retrato de él y lo decomisó. Se veía tan chistoso, que los demás profesores también se rieron cuando él se los mostró con indignación. Dios mío… las calificaciones…
Regreso del colegio. Mis padres no han llegado todavía. Saco la cartilla verde y la leo otra vez. Está mal, muy mal. ¿Por qué habrán elegido ese color para la cartilla de calificaciones? Ese tono verde sólo me inspira enfermedad. La escondo en un cuaderno. ¿Qué hago? El director de grupo va a revisar las firmas de mis padres mañana por la mañana. Si no las ve, llamará a mi casa y me irá peor. Tomo un bolígrafo. ¿Y si las falsifico? Ahí están las firmas de los informes anteriores y las intento reproducir en mi cuaderno. No se ven iguales. Si se dan cuenta, me cortan la cabeza. Cierro el cuaderno. No sé qué hacer. ¿Por qué tengo que vivir esto? El miedo al dolor y al rechazo se agarran de mi piel como un parásito. Me siento más solo que nunca, sin esperanzas de nada en la vida. Ya me imagino la escena: camino hacia la alcoba de mis padres, respiro hondo como un conejo a punto de morir de un palazo. Me preguntan qué quiero, yo les ofrezco la cartilla verde. Adivinan lo que pasa. Incluso antes de leerla, mi padre dice “ay, ay, ay…”, y se quita la correa de cuero de sus pantalones, que le da palmaditas a toda su cintura con un sonidito de flap flap flap flap, que ya me advierte de lo que viene. Me señala una pared y me volteo. Me azota con rabia por toda la espalda. Caigo al suelo y me intento proteger en posición fetal. Grito, con el rostro empapado de lágrimas y mocos. Mi padre me sujeta con un pie y me sigue castigando hasta que el llanto se vuelve un sollozo seco y silencioso. Lucio, Miguel y la niña me ven desde la puerta. Tiemblo sobre las baldosas, hasta que el miedo se vuelve dolor; y el dolor, tristeza y decepción.
Necesito calmarme. Me arranco un pedacito de uña con las muelas y lo escupo. Camino a la cocina y encuentro una naranja. Tomo la taza de azúcar y un cuchillo. El zumo de sabor amarillento me distrae. Me llevo todo al estudio y me siento en un rincón, cerca de la ventana. Recuerdo al gato negro y sus carcajadas, y me corto en el pulgar con la punta del cuchillo. Es una herida profunda y empieza a acumularse la sangre. Levanto el dedo a la altura de mis ojos. Todo se detiene, dejo de temblar, aspiro hondo como si fuera un globo. Se me eriza la espalda, se me destapan los oídos. El miedo, la tristeza y el dolor se desvanecen, como la neblina de la mañana cuando sale el sol. ¿Quién soy yo?
Me pierdo en una gotita de sangre que gana cuerpo y se desliza por las suaves arrugas de mi mano. Estoy vivo. Yo soy yo, y soy más que este cuerpo, que estos pensamientos… me estoy mirando detrás de mí. No soy el miedo, ni la alegría, ni la tristeza, ni la risa, ni la vergüenza. Soy un punto que se observa a sí mismo, en este momento y en este lugar. Es lo único que comprendo, y lo recordaré a lo largo de mi vida; de la vida que comienza a partir de ahora.